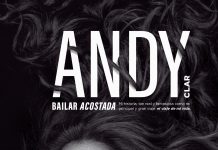Un futuro no muy lejano, porque la hamburguesa in vitro ya se ha inventado. Fabricar esta pieza de carne picada en un laboratorio costó 250.000 euros, además del esfuerzo intelectual de muchos investigadores. Sus artífices, científicos de la Universidad de Maastricht (Holanda), emplearon células madre de vaca, es decir, aquellas a partir de las cuales se forma el músculo nuevo cuando el animal crece o se lesiona.
Mark Post, profesor de Fisiología Vascular de la citada universidad, lideró el experimento. Para lograrlo evitando cualquier posible contaminación, puso las células en un caldo de cultivo con antibióticos, y estas empezaron a dividirse autoorganizándose en fibras musculares. Era la primera piedra de un prometedor mercado de alimentos probeta.
La hamburguesa de laboratorio, que fue degustada en Londres por expertos culinarios, tiene las mismas características biológicas y parecido sabor a la natural, pero con mucha menos grasa en el músculo. Según algunos científicos, producir carne in vitro es el mejor sistema para garantizar una alimentación completa a los 9.000 millones de habitantes que tendrá el planeta en 2050, pues es imposible pensar en ampliar la superficie de suelo dedicada al ganado. Y esta tecnología reduce drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera provocada por las flatulencias del ganado.
El medio ambiente también saldrá beneficiado si se cumple el pronóstico de que, para dentro de 35 años, muchas casas y edificios de viviendas en el mundo cuenten con huertos verticales para abastecer de hierbas aromáticas, verduras y frutas a los futuros urbanitas. Todo apunta a que esta migración de la agricultura del mundo rural a las metrópolis será inevitable, como ya sugería en 1999 Dickson Despommier, profesor de la universidad neoyorquina de Columbia. En el sistema que concibió, las plantas se cultivan mediante hidroponía, un método que emplea soluciones minerales en lugar de suelo y que, según sus cálculos, permitiría un ahorro considerable de agua.
En este sentido, los visitantes de la ciudad sueca de Linköping podrán ver en un par de años una granja vertical instalada en una torre con forma de tronco de cono, construida por la firma Plantagon. El proyecto no invade suelo urbano a la vez que reduce costes en la producción de alimentos, que se hace de modo más ecológico, y ofrece opciones de reciclar agua y residuos. Sin olvidar que este tipo de iniciativas evita el transporte de comida, que se consume allí donde se obtiene.
La biotecnología jugará un papel destacado a la hora de confeccionar el menú del futuro. El biólogo Eduardo Blumwald, de la Universidad de California en Davis, no tiene duda de que los cultivos transgénicos podrían ser la solución para que los agricultores sigan obteniendo alimentos en terrenos cada vez más pequeños, así como en otros poco productivos a causa de repetidas sequías.
Por otro lado, incluso en suelos fértiles, uno de los retos de futuro de la agrigenómica es conseguir variedades de plantas más eficientes, que den más frutos y enfermen menos, para aumentar la producción sin incrementar los recursos de espacio, agua y abono invertidos al cultivarlas. La biotecnología permite crear alimentos nuevos, como un arroz con betacarotenos –llamado arroz dorado– que evita déficits vitamínicos; y zanahorias con calcio, como sugería hace unos años un estudio en la revista PNAS.
Por su parte, el carrito de la compra amenaza con variar su contenido en los próximos años. Puede que ni el chocolate, ni el café, ni los cacahuetes estén en los supermercados en unas décadas si el cambio climático no se detiene. Lo que sí tomaremos a menudo en un futuro no muy lejano, según las previsiones de muchos expertos, serán algas y saltamontes, grillos y huevos de hormigas, entre otras delicatessen entomológicas.
Y, cómo no, medusas, que, si proliferan como lo están haciendo ya en el Mediterráneo, el golfo de México y el mar Negro, causarán una merma del pescado que ahora comemos habitualmente. Incluso nos podría obligar a renunciar para siempre al caviar si, como ha ocurrido en el mar Caspio, conducen a los esturiones a la extinción. A cambio, degustaremos helados de medusa y otras chucherías efectistas que ya preparan algunos chefs y que no destacan precisamente por su sabor.
Del asunto de cocinar podrían ocuparse robochefs como Motoman SDA-10, un androide que en lugar de brazos luce dos grandes espátulas con las que elabora su plato estrella: el okonomiyaki, una receta nipona que consiste en una masa con varios ingredientes pasados por la plancha y que en Europa se conoce como pizza japonesa. Por su parte, en el laboratorio de algoritmos y sistemas de aprendizaje de Lausana, en Suiza, han desarrollado el robot Chief Cook, que no tiene competidor entre los autómatas a la hora de preparar tortillas de jamón y queso gruyer. Lo más interesante es que le basta con ver un par de veces a un cocinero crear una nueva receta para aprenderla y reproducirla en pocos minutos.
Pero pocos dispositivos han cautivado tanto la imaginación de los profesionales de la industria alimentaria como las impresoras 3D. Según Hod Lipson, profesor de Ingeniería de la Universidad de Columbia y coautor del libro Fabricated: The New World of 3D Printing, las máquinas capaces de imprimir productos comestibles serán el auténtico bombazo en las aplicaciones de esta tecnología. Con una de ellas en la cocina podremos elaborar cualquier receta, desde una enchilada mexicana hasta la musaka griega, a partir de una inmensa base de datos online y contando solo con el cartucho que necesita cada plato.
El sistema podría ser tan preciso que permitiría personalizar una receta para cada comensal con el fin, por ejemplo, de eliminar ingredientes en función de las alergias alimentarias; y hasta imprimir el almuerzo teniendo en cuenta las necesidades nutricionales del individuo. Los chefs de alta gastronomía también disfrutarán de este nuevo modo de cocinar. Entre otras cosas porque podrán imprimir una pieza de coco con la forma deseada, colorear las comidas célula a célula a su antojo y controlar con más precisión el sabor de un plato gota a gota.
Si se consigue que los cabezales de la impresora funcionen con precisión milimétrica, se darían interesantes posibilidades estéticas a la hora de diseñar los platos. A esto se suma que para algunos colectivos la nueva tecnología podría aportar calidad de vida. En Alemania, la compañía Biozoon está trabajando con estas impresoras 3D para elaborar comidas más variadas y sabrosas dirigidas a personas mayores que tienen problemas para masticar o tragar y que, a consecuencia, sufren desnutrición.
La comida impresa podría enriquecerse con proteínas, vitaminas y minerales acordes con los requerimientos de cada anciano. La NASA también cuenta con usar estos dispositivos para alimentar a sus futuros viajeros espaciales. Y en el ejército estadounidense pretenden cambiar las cocinas de batalla por impresoras con cartuchos cargados de proteínas y electrolitos que repongan las fuerzas del pelotón.
La nanotecnología actual permite fabricar paquetes y envases activos e inteligentes que controlan, por ejemplo, la difusión de los gases que se producen cuando un alimento deja de estar fresco y avisan mediante un simple cambio de color de que está en mal estado o contiene bacterias. En España varios investigadores trabajan en el proyecto Sensopack, donde desarrollan un indicador colorimétrico imprimible que sea capaz de modificar su tonalidad a medida que se deteriore un producto cárnico envasado. Además, los nanomateriales fabricados en la escala de la milmillonésima de un metro pueden ayudar a conservar los alimentos durante más tiempo y con menos pérdida de cualidades, a base de dispersar agentes antimicrobianos.
Y es que en el terreno gastronómico, el tamaño cuenta. Con nanoingredientes manejados a escala de átomos y moléculas se pueden mejorar las propiedades de lo que nos llevamos a la boca y regular el contenido graso de la comida o agregar vitaminas, antioxidantes e incluso aceites saludables a través de la microencapsulación.
Entre otras cosas, los científicos están trabajando en alimentos con bajo contenido en sodio pero que incorporan nanocristales de sal, de modo que permiten aumentar la superficie de contacto del cloruro sódico con las papilas gustativas de la lengua, y de esta forma aportan con ínfimas cantidades el mismo sabor que un generoso puñado de sal de mesa. Buena noticia para los hipertensos.