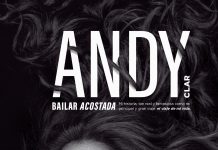En parte, se debe a que enfrentamos una variedad de problemas cuando tratamos de acercarnos a los demás. Solo para los que no nos conocen bien parecemos normales. En una sociedad más sabia y consciente de sí misma que la nuestra, una pregunta habitual en una de las primeras citas sería: “¿Y tú qué neurosis tienes?”.
Tal vez tenemos una tendencia a perder los estribos cuando alguien no está de acuerdo con nosotros o únicamente podemos relajarnos cuando estamos trabajando; quizá la intimidad después del sexo nos resulta difícil o nos quedamos callados ante una humillación. Nadie es perfecto. El problema es que, antes del matrimonio, rara vez nos adentramos en nuestra complejidad. Cada vez que una relación amenaza con sacar a la luz nuestros defectos, culpamos al otro y la damos por terminada. En lo que respecta a nuestros amigos, no tienen tanto interés en tomarse la molestia de iluminarnos. Por ende, uno de los privilegios de estar solos es la sincera impresión de que estar con nosotros es pan comido.
Tampoco podríamos decir que nuestras parejas sean más conscientes. Desde luego, hacemos el intento de entenderlos. Visitamos a sus familiares. Miramos sus fotos, conocemos a sus compañeros de la escuela. Todo esto nos ayuda a tener la sensación de que sabemos algo del otro. No es así. El matrimonio acaba por ser una especie de apuesta esperanzada que hacen dos personas que todavía no saben quiénes son ni en quiénes se convertirán, que se unen en un futuro que son incapaces de concebir y han tenido la precaución de evitar investigar.
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente se casaba por un conjunto de razones lógicas: porque sus tierras colindaban; la familia del novio tenía un negocio floreciente; el padre de la novia era magistrado en el pueblo; había un castillo que mantener, o los suegros y consuegros estaban de acuerdo con la misma interpretación de las sagradas escrituras. De esos matrimonios tan razonables emanaba soledad, infidelidad, abuso, frialdad y gritos que llegaban hasta el cuarto de los niños. En retrospectiva, el matrimonio de la razón no era nada razonable; muchas veces era provechoso, intolerante y abusivo. Por eso no se le exigió a lo que vino después, el matrimonio de los sentimientos, explicarse.
En el matrimonio de los sentimientos lo que importa es que dos personas sienten una atracción mutua surgida de un instinto irresistible, que su corazón les dice es lo correcto. De hecho, cuanto más imprudente el matrimonio (tal vez se acaban de conocer hace seis meses; uno de los dos no tiene trabajo o ambos apenas están saliendo de la adolescencia), más seguro se siente. La imprudencia se toma como un contrapeso de todos los errores de la razón. El prestigio del instinto es la reacción traumatizada que se rebela a tantos siglos de razón irrazonable.
Aunque creemos que estamos buscando la felicidad en el matrimonio, no es así de simple. Lo que en verdad buscamos es familiaridad, que puede complicar bastante aquellos planes de felicidad que teníamos. Estamos buscando recrear, dentro de nuestras relaciones adultas, los sentimientos que conocimos tan bien durante nuestra infancia. El amor que la mayoría de nosotros creímos experimentar en nuestros primeros años muchas veces se confundía con otras dinámicas más destructivas: el sentimiento de querer ayudar a un adulto fuera de control, de ser privados del calor de uno de los padres o estar asustados por su enfado, de no sentirnos con la seguridad necesaria para comunicar lo que deseábamos.
Qué lógico resulta, entonces, que ya de adultos andemos rechazando a ciertos posibles cónyuges no porque sean malos, sino porque son demasiado buenos —demasiado equilibrados, maduros, comprensivos y confiables— porque en nuestros corazones esa idoneidad nos resulta ajena. Nos casamos con la persona equivocada porque no asociamos sentirnos amados con ser felices.
También cometemos errores porque estamos muy solos. Nadie puede estar lo suficientemente cuerdo para elegir pareja cuando quedarse soltero le parece insoportable. Tenemos que estar totalmente en paz con la idea de pasar muchos años en soledad a fin de ser selectivos para bien; de lo contrario, nos arriesgamos a estar más enamorados de la idea de no estar solos que de la persona que nos evitó la pena de seguir así.
Por último, nos casamos para eternizar un sentimiento agradable. Imaginamos que el matrimonio nos ayudará a encapsular la dicha que sentimos la primera vez que nos pasó por la mente la idea de unirnos en matrimonio: tal vez estábamos en Venecia, en un bote, y el sol del atardecer teñía de dorado el mar; hablábamos de aquellas partes del alma que nunca antes había entendido otra persona y teníamos planes de ir a cenar risotto poco después. Nos casamos para eternizar estas sensaciones, pero no vimos que no había una conexión sólida entre esas sensaciones y la institución del matrimonio.
En efecto, el matrimonio nos lleva sin duda a un plano muy distinto y más administrativo, que tal vez se desarrolle en una casa, con un largo camino al trabajo todos los días y niños gritones que matan la pasión de la que nacieron. El único ingrediente en común es la pareja. Y puede que nos hayamos quedado con el ingrediente incorrecto.
La buena noticia es que no importa si nos damos cuenta de que nos casamos con la persona equivocada.
No debemos abandonar a esa persona, pero sí la idea romántica en la que se ha basado la comprensión occidental del matrimonio durante los últimos 250 años: existe un ser perfecto que puede satisfacer todas nuestras necesidades y cada uno de nuestros anhelos.
Necesitamos cambiar esa visión romántica por una conciencia trágica (y hasta cierto punto cómica) de que todos los seres humanos nos harán sentir frustrados, molestos y decepcionados, y de que nosotros haremos lo mismo. Nunca dejaremos de sentirnos vacíos ni incompletos. Pero nada de esto es extraordinario ni una causal de divorcio. Elegir con quién comprometernos trata simplemente de identificar a qué variedad específica de sufrimiento nos gustaría entregarnos más.
Esta filosofía del pesimismo nos ofrece una solución para buena parte de la angustia y la agitación en torno al matrimonio. Tal vez suene extraño, pero el pesimismo alivia la excesiva presión imaginativa que nuestra cultura romántica pone sobre el matrimonio. El fracaso de una relación que no pudo salvarnos de nuestra pena y melancolía no es un argumento en contra de la otra persona ni un signo de que una unión merezca fracasar o mejorar.
La mejor persona para nosotros no es la persona que comparte todos nuestros gustos (esa persona no existe), sino la persona que puede negociar las diferencias en los gustos con inteligencia, esa que es buena para disentir. En lugar de esa idea imaginada del complemento perfecto, es precisamente la capacidad de tolerar las diferencias con generosidad la que indica verdaderamente quién es la persona “menos tajantemente incorrecta”. La compatibilidad es un logro del amor; no debe ser su condición previa.
El romanticismo nos ha sido útil; es una filosofía dura. Ha hecho que muchas de las situaciones que vivimos en el matrimonio parezcan excepcionales y terribles. Acabamos solos y convencidos de que nuestra unión, con sus imperfecciones, no es “normal”. Deberíamos aprender a hacernos a la idea de nuestra “falta de idoneidad”, tratando siempre de adoptar una visión más flexible, divertida y amable ante sus múltiples ejemplos en nosotros mismos y en nuestros compañeros.
Alain de Botton