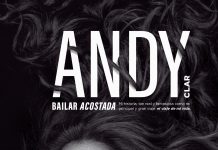“Habría que matar más. Habría que hacer una matanza por semana”, dijo el secretario nacional de la Juventud del gobierno de Michel Temer, Bruno Júlio, a horas de la segunda matanza de presos ocurrida en el norte brasileño en apenas una semana, a la que Temer se refirió como “un accidente”.
Son 56 los que habían sido brutalmente asesinados el domingo pasado por un enfrentamiento entre facciones de traficantes en una cárcel del estado de Amazonas, y otros 33 murieron el viernes en Roraima — las dos mayores masacres carcelarias ocurridas desde la histórica chacina de Carandiru, que mató a 111 en 1992. Los cuerpos decapitados y mutilados, algunos con los corazones arrancados, chocaron al mundo y, al mismo tiempo, pusieron en evidencia lo que piensa el gobierno brasileño. El funcionario que pidió “una matanza por semana” es hijo del diputado “Cabo Júlio”, del mismo partido que el presidente. Renunció.
Dos datos no deberían pasar desapercibidos. En primer lugar, el hecho de que quien quería “más matanzas” fuese justamente el secretario nacional de la Juventud. De acuerdo con los datos más recientes del Mapa de la Violencia, la tasa de homicidio por arma de fuego en Brasil es de 20,7 por cada 100 mil habitantes (el puesto nº 10 en todo el mundo, casi 10 veces más que la Argentina), y la mayoría de los muertos son negros y jóvenes.
La crisis penitenciaria, en números
De las 42.291 víctimas registradas en 2014, 25.255 —es decir, el 59,7%— tenían entre 15 y 29 años, franja que registra una tasa de 51,6 muertes por cada cien mil habitantes, y 29.813 —es decir, el 70,49%— eran negros o pardos. El punto más alto de la segmentación por edades se da a los 20 años: 67,4, una tasa similar a la de un país en guerra.
Ese mismo perfil demográfico se observa en las estadísticas del sistema penitenciario: más del 60% de los presos son negros y alrededor de la mitad tiene menos de 30. Más del 40% son presos sin condena, “provisorios”, y al menos uno de cada cuatro está en la cárcel por infracciones a la ley de drogas. La “guerra contra las drogas” es la principal causa de muerte, encarcelamiento y violencia en el país, y sus víctimas prioritarias son los jóvenes. Sobre todo, jóvenes negros y pobres.
El segundo dato relevante es que el responsable de las políticas para la juventud del gobierno de un país con esas estadísticas fuese el hijo de uno de los “diputado-cabo” del Congreso (en Brasil, milicos y pastores usan esa condición como parte de su nombre oficial en el parlamento), integrantes de la “bancada de la bala” formada por uniformados de diferentes armas que apoyan al presidente Temer.
Esa gente que dice que “bandido bom é bandido morto” y que, cuando dice “bandido”, no se refiere a los ladrones de guante blanco que ocupan los ministerios y el Congreso (o dirigen empresas constructoras amigas del poder), investigados por desviar miles de millones de dólares de Petrobrás, sino a los miserables que viven hacinados en presidios o son ejecutados por las policías.
Bruno Júlio renunció, pero el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, sigue en el cargo. En noviembre pasado, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, le había enviado un oficio pidiendo apoyo “urgente” del gobierno federal “en virtud de las proporciones de los últimos acontecimientos en el sistema penitenciario”.
Diez presos habían sido asesinados en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, la misma donde murieron 33 este viernes. Otros casos similares en los estados de Acre y Rondônia, al sur del Amazonas (Roraima limita con el mismo estado al norte) anticipaban la situación que explotó esta semana y que tanto los gobiernos locales como el federal conocían: se había desatado una guerra entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las principales facciones que controlan el tráfico de drogas en el país y tenían un acuerdo de paz hace casi 20 años, que no existe más. El grupo Família do Norte, socio del CV, controla el Complejo Penitenciario Anísio Jobim, donde ocurrió la masacre del domingo: los muertos eran del PCC. En Rondonia, el PCC controla la penitenciaria Monte Cristo, donde murieron 33 presos de la Família do Norte.
Para el ministro de Justicia, que rechazó el pedido de ayuda de la gobernadora, esos nombres no son extraños: antes de ingresar a la función pública, fue abogado en al menos 123 procesos para cooperativas vinculadas al PCC. Pero, ya ministro, prometió “erradicar la marihuana”, una promesa tan inútil como sus anuncios de esta semana: la construcción de cinco nuevas cárceles que en realidad ya estaban previstas (poco más de 1200 vacantes más para un sistema con un exceso de más de 250 mil presos), en vez de políticas para reducir la violencia y el número de encarcelamientos. No faltan cárceles, sobran presos. Y faltan políticas para evitar que la población carcelaria siga aumentando, junto con la violencia y el delito.
Como ya hemos dicho en otros artículos, la guerra contra las drogas mata muchísimo más que cualquier droga. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud brasileño, de las 40.692 muertes registradas entre 2006 y 2010 como consecuencia del uso de drogas, 84,9% fueron causadas por el uso de bebidas alcohólicas y 11,3% por el tabaco, es decir, 96,2% de las muertes por uso de drogas se deben a drogas actualmente lícitas que y apenas 3,8% a drogas ilícitas. No hay registro de muertes causadas por el uso de marihuana, la droga ilícita consumida por 80% de los usuarios recreativos de drogas y principal causa de encarcelamientos, operaciones policiales, tiroteos y muertes.
La prohibición tampoco ha conseguido, a lo largo de décadas de cadáveres apilados y presos hacinados en condiciones infrahumanas, cumplir la promesa inútil que le hace a la sociedad: disminuir el consumo. De acuerdo con un estudio de la Universidad Federal de San Pablo, 7% de los adultos brasileños ya fumaron marihuana alguna vez y el 62% lo hizo antes de los 18 años. El IBGE (versión brasileña del INDEC, pero confiable) calcula que hay en Brasil más de 2,7 millones de usuarios recreativos habituales de marihuana y, a partir de ese dato, la consultora legislativa de la Cámara de Diputados calculó que, si fuera legalizada, además de tantos otros beneficios para la seguridad y la salud públicas, esa decisión permitiría al Estado recaudar alrededor de 5,6 mil millones de reales por año en impuestos.
Los datos están ahí y los cadáveres también, pero la mayoría de la clase política brasileña sigue haciendo de cuenta que no lo sabe. La guerra contra las drogas sigue matando semana a semana, año a año, y llenando las cárceles de jóvenes negros y pobres. Con más de 620 mil presos, Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo —que creció 450% en 20 años—, superada apenas por Estados Unidos, China y Rusia, pero sus cárceles tienen capacidad para albergar a poco más de 370 mil presos.
En las dos cárceles donde se produjeron las masacres de esta semana, la superpoblación es alarmante: el complejo Anísio Jobim tenía 1229 presos, pero su capacidad es de 454; la penitenciaria Monte Cristo, por su vez, podría albergar a 750 presos, pero tenía 1398. Un informe reciente del Consejo Nacional de Justicia muestra que esos datos se repiten en todo el país: exceso de presos, hacinamiento, pésimas condiciones de seguridad, falta de bloqueadores de telefonía celular y detectores de metales en el 65% de las cárceles, tráfico de drogas liberado dentro de las celdas, un asesinato por día, violencia y corrupción de los agentes penitenciarios. En las prisiones que albergan detenidos por tráfico, las facciones mandan y hay un sector destinado a cada una, aunque a veces las fronteras son derribadas, como ocurrió esta semana.
Y eso no es un dato menor.
Cualquier nuevo “cliente” del sistema penitenciario que ingresa por infracción a la ley de drogas, aun cuando sea un preso provisorio y aun cuando el delito del que se lo acusa esté en el eslabón más bajo de la cadena del tráfico —e inclusive usuarios que, por la clase social y el color de la piel, son tratados como traficantes— va a parar al mismo pabellón con los jefes de alguno de los carteles y con presos condenados por delitos violentos, inclusive homicidas. Y, una vez adentro, no le queda otra que obedecer: el propio sistema lo clasificó como perteneciente al PCC, CV o alguna otra facción y lo puso bajo la tutela de sus jefes dentro de la cárcel. En vez de resocializarlo, lo obligan a encuadrarse y profesionalizarse. Las masacres de esta semana son la consecuencia obvia de un sistema que funciona perfectamente, pero cuyos objetivos son pésimos.
Y hay un dato más, que quizás nos sirva para entender algunos de los debates que vuelven a aparecer en la Argentina. En el estado de Amazonas, donde ocurrió la matanza del domingo, las cárceles están privatizadas. Un grupo de empresas recibe una fortuna de dinero público (más de 1200 millones en los últimos seis años, más de 5 mil reales por preso, por mes, o sea, cinco salarios mínimos) para administrarlas. Y esas mismas empresas son, a su vez, donantes de las campañas electorales de los políticos que les garantizan el negocio. El gobernador de Amazonas, José Melo, recibió 300 mil reales del grupo que tiene la concesión de sus cárceles.
¿Y quién más recibió? Sumando las donaciones para él, su esposa y su hija, también candidatas, el diputado y pastor evangélico Silas Câmara, uno de los lobistas de la baja de la imputabilidad penal en el Congreso, recibió 750 mil reales de la empresa que controla la cárcel de Manaus en la que murieron 56 personas el último domingo. Los diputados bancados por las empresas que manejan las cárceles quieren bajar la edad en la que los jóvenes pueden transformarse en sus clientes.
Así, como sugirió el secretario de la Juventud, podrán “matar más”.