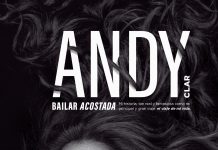Justo un año después de que 1,7 millones de brasileños se concentraran en todo el país para pedir su salida por primera vez de forma multitudinaria, este domingo hay protestas convocadas en 438 ciudades del gigante sudamericano.
El tiempo no ha jugado a favor de Rousseff, que en los últimos 365 días ha visto cómo el presidente de la Cámara de Diputados aceptaba en diciembre un pedido de impeachment en su contra por maquillar las cuentas públicas, mientras la recesión económica que ahoga al país se encamina a ser la peor en un siglo.
El último golpe, sin embargo, llegó esta semana cuando la Fiscalía de San Pablo pidió la prision preventiva del símbolo y fundador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Luiz Inacio Lula da Silva, tras denunciarle por ocultación de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero.
En el punto de mira, un apartamento del que el ex presidente niega ser propietario y que le relacionaría supuestamente con una constructora implicada en el multimillonario fraude a Petrobras, por el que ya había sido forzado a declarar días antes.
La investigación a su padrino político en el gigantesco escándalo de corrupción que indigna a Brasil, y que lleva carcomiendo su gobierno desde que asumió su segundo mandato en enero de 2015, apretó aún más contra las cuerdas a Rousseff.
La semana negra por capítulos de Lula, que dice ser víctima de una persecución judicial, ha sido seguida con atención por una sociedad cada vez más polarizada, que llegó a poner en alerta a las fuerzas públicas por el riesgo de enfrentamientos en las protestas.
Con muchos de los actos a favor del gobierno desconvocados para el domingo -sindicatos y el propio PT preparan grandes movilizaciones el 18 y 31 de marzo-, Rousseff trató de calmar los ánimos.
“Hago un llamamiento para que no haya violencia. Creo que todas las personas tienen derecho a salir a la calle. Ahora, nadie tiene derecho a crear violencia. Nadie. De ningún lado”, afirmó la mandataria el sábado.