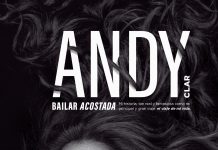El pasado 2 de mayo, un equipo de astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunció en la revista Nature un insólito hallazgo. Habían detectado tres exoplanetas parecidos a la Tierra alrededor de una enana ultrafría conocida como TRAPPIST-1 –en la imagen de la izquierda–, una estrella poco más grande que Júpiter cuyo brillo representa apenas un 0,05 % el del Sol. Nunca antes se habían cazado objetos de este tipo acompañando a una estrella tan pequeña. Y estos están muy cerca, a 40 años luz de nosotros. Es más, uno parece encontrarse en la zona habitable del sistema, una región en la que se dan las condiciones necesarias para que exista agua en estado líquido en su superficie. Quizá, incluso, podría albergar vida.
Estos mundos extrasolares forman parte de los más de 3.400 que se han hallado desde 1992, cuando se confirmó la existencia del primero. Para dar con ellos, los astrónomos emplean diversas técnicas que, por decirlo de algún modo, se basan en un único hecho: las estrellas solitarias no se mueven como las que poseen una cohorte de planetas a su alrededor. Hasta 2014, el método más utilizado era el de la velocidad radial. En esencia, este consiste en descomponer la luz de la estrella y estudiar posibles variaciones en su espectro inducidas por la presencia de algún planeta. Esas discrepancias son muy pequeñas, pero se pueden detectar con espectrómetros como el HARPS, instalado en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio de La Silla, en Chile, o el HIRES de los telescopios gemelos Keck, de diez metros, en Hawái.
En la actualidad, la estrategia más utilizada por los expertos en ciencias planetarias que se dedican a la caza de mundos extrasolares es el denominado método del tránsito o fotométrico. Este, precisamente, fue el que emplearon los astrónomos del MIT para descubrir las tres posibles tierras que orbitan en torno a TRAPPIST-1. Consiste en observar las pequeñas disminuciones que se producen en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa por delante del disco. Para ello, la órbita que sigue el objeto ha de encontrarse en nuestra línea de visión de la estrella. Así, si observásemos el sistema solar desde arriba, por ejemplo, nunca podríamos discernir el tránsito del planeta por delante de su sol.
Las estrellas ultrafrías, como en la que está centrada el citado estudio del MIT, no suelen ser un objetivo habitual en la búsqueda de exoplanetas. Por el contrario, esta se centra en las más grandes, calientes y luminosas, objetivos perfectos para una herramienta que, en este asunto, se ha vuelto indispensable en los últimos años: el telescopio espacial Kepler. Esta sonda, lanzada por la NASA en 2009, fue diseñada para investigar 100.000 estrellas situadas a unos 5.000 años luz. De hecho, es capaz de observar muchas de ellas de una sola vez precisamente porque son brillantes; si fuesen ultrafrías, su baja luminosidad solo permitiría estudiarlas de una en una, algo que, por supuesto, no gusta mucho a los científicos, pues implica una enorme inversión en tiempo y recursos. Entre los astrónomos se comenta que buscar planetas en estrellas ultrafrías es como hacer un disparo en la oscuridad intentando dar en el blanco.
El caso es que los expertos del MIT decidieron arriesgarse y, con la paciencia de una madre y la devoción de un monje, se pusieron a rastrear estas estrellas débiles. Ahora bien, introdujeron una sutil aunque muy importante condición en su búsqueda: tenían que estar cerca de nosotros. Y así fue como encontraron esos tres planetas parecidos a la Tierra a un tiro de piedra cósmico.
Una semana después de hacerse público este hallazgo, Ellen Stofan, jefa científica de la NASA, anunció en el cuartel general de esta agencia en Washington que, a partir de los datos aportados por el telescopio Kepler, se había podido verificar la existencia de 1.284 mundos más, el doble de los que había localizado previamente esta misma sonda. La probabilidad de que existan realmente estos objetos es de un 99 %, según los astrónomos. Es más, los responsables de la NASA creen que 550 de ellos podrían ser rocosos –como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte– y sospechan que nueve están situados en la mencionada zona habitable. Además, hay otros 1.327 objetos pendientes de estudio, si bien no se tiene tanta certeza de su presencia.
El telescopio TESS buscará mundos habitables
A estas alturas, se puede afirmar con rotundidad que la misión Kepler ha sido un éxito. Sobre todo porque ha permitido elucidar una cuestión que corroía la mente de los científicos: ¿los sistemas planetarios son habituales en la Vía Láctea o, por el contrario, son rarezas espaciales? “Gracias al Kepler ahora sabemos que posiblemente existen más planetas que estrellas”, ha afirmado Paul Hertz, director de la División de Astrofísica de la NASA.
La nave aún se mantendrá en activo un tiempo –ha superado con creces su vida útil, que en teoría era de tres años y medio, hasta 2012–, aunque ya tiene sustituta. La NASA ha encargado a la compañía SpaceX que en 2017 lance la sonda TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), que usará el mismo método fotométrico que su predecesora.
Uno de los inconvenientes del Kepler es que poco más puede hacerse una vez que ha descubierto un sistema planetario. La mayoría de ellos se encuentran demasiado lejos, y muchas veces no es posible investigarlos en detalle. Pues bien, el telescopio TESS va a permitir acotar la búsqueda. Ha sido diseñado para monitorizar 200.000 estrellas cercanas a nosotros, sobre todo en busca de tierras –planetas como el que habitamos– y supertierras –mundos rocosos entre una y diez veces más masivos que el nuestro– con periodos orbitales en torno a los dos años. De este modo, proporcionará los blancos a los que dirigirá su inmenso ojo el observatorio espacial James Webb, el sucesor del Hubble, cuyo lanzamiento está previsto para 2018. Este último permitirá, por ejemplo, estudiar las atmósferas de esos mundos.
Los astrónomos que investigan sistemas extrasolares sueñan con el descubrimiento de una verdadera Tierra extraterrestre, un planeta rocoso análogo al nuestro y de un tamaño similar que se encuentre en la zona de habitabilidad de su estrella. Ahora bien, a medida que aumenta el número de exoplanetas conocidos surge un nuevo problema: de todos ellos, ¿en cuáles deberíamos concentrar nuestros esfuerzos? ¿Cómo priorizamos?
Esta es la pregunta que ha querido responder un equipo de investigadores del Laboratorio Planetario Virtual de la Universidad de Washington. Estos presentaron el año pasado un sistema que permite comparar y ordenar los exoplanetas mediante un parámetro que han bautizado como índice de habitabilidad para planetas en tránsito o HITE. En realidad, es una puesta a punto de una vieja idea.
En 1953, el padre de la medicina espacial, el fisiólogo alemán Hubertus Strughold, y Harlow Shapley, un astrónomo estadounidense que logró determinar la posición del Sol en nuestra galaxia, propusieron de manera independiente que el desarrollo de la vida en un planeta necesita que exista agua líquida en su superficie, lo cual implica que se debe encontrar a una distancia concreta de su estrella.
Por ello, Shapley llamó a esa región cinturón del agua líquida, que se corresponde con la citada zona de habitabilidad. Pero esa condición no garantiza que surja la vida en un exoplaneta. “Fue un buen comienzo, pero no hace ninguna distinción sobre lo que sucede en el interior de la zona habitable”, indica el astrobiólogo Rory Barnes, uno de los creadores del HITE. Barnes y sus colaboradores han buscado el modo de cuantificar la posible habitabilidad de un mundo teniendo en cuenta otros muchos factores, como su posible composición y la órbita que siguen y, por tanto, la cantidad de energía que reciben.
Hay astros mucho más biocompatibles que el nuestro
En su opinión, los mejores candidatos a convertirse en planetas habitables son aquellos que reciben entre el 60 % y el 90 % de la radiación solar que llega a la Tierra. “En realidad, nos encontramos cerca del límite de la zona habitable del Sistema Solar. Si observásemos nuestro planeta desde otro sistema con la tecnología actual, quizá concluiríamos que se encuentra demasiado caliente como para albergar vida”, señala Barnes. De hecho, si aplicamos el HITE, solo habría un 82 % de probabilidades de que esta se hubiera desarrollado en nuestro planeta. “La fiabilidad de nuestro índice aumentará a medida que aprendamos más sobre los exoplanetas”, asegura Victoria Meadows, otra investigadora del Laboratorio Planetario Virtual.
Lo que está claro es que a los astrónomos les encanta hacer tablas. En 2011, un grupo de investigadores liderados por el astrobiólogo Dirk Schulze-Makuch, de la Universidad Estatal de Washington, presentó el índice de similitud con la Tierra (IST), que, como su nombre indica, tiene en cuenta el parecido de un exoplaneta con el nuestro. La idea es estudiar su tamaño, densidad, distancia a su estrella, velocidad de escape y su temperatura superficial, entre otras cosas. El problema es que de la inmensa mayoría de ellos de momento solo conocemos su periodo orbital y, en algunos casos, su tamaño. Sobre muchas de las propiedades que citan Schulze-Makuch y sus colegas solo podemos especular, al menos de momento.
Aun así, estos científicos han intentado derivar el índice que les correspondería a algunos mundos extrasolares. En esta peculiar clasificación, el valor de referencia sería la Tierra, que valdría 1. El de Marte sería de 0,7; y el de Kepler 438b, un objeto ligeramente más masivo que nuestro planeta situado a casi 473 años luz, sería de 0,88. Es el exoplaneta cuya existencia se ha confirmado que contaría con el índice más alto. El cálculo, en todo caso, es sumamente especulativo. Por ejemplo, Gliese 581g, a unos 20 años luz, poseería un índice mayor, de 0,89, pero ni siquiera sabemos si está ahí.
El IST no dice nada respecto al desarrollo de la vida en un planeta. Para lidiar con ello, Schulze-Makuch desarrolló junto con otros astrónomos un índice de habitabilidad planetaria (IHP). Este tiene en cuenta si posee una cubierta helada o rocosa, atmósfera o un campo magnético capaz de proteger su superficie de la dañina radiación cósmica. También si en él están presentes compuestos orgánicos o los solventes necesarios para que tengan lugar reacciones químicas. En este caso, el valor para la Tierra sería de 0,96 sobre 1. Le seguiría Titán, una luna de Saturno, con 0,64; y Marte, con 0,59. Pero esta cuenta, que se puede hacer muy bien con objetos del Sistema Solar, patina si miramos más allá. Decir que el IHP de los exoplanetas es especulativo se queda corto. Pese a todo, Schulze-Makuch y sus compañeros estiman que el del hipotético Gliese 581g, el mundo extrasolar mejor situado en este ranking, es de 0,45. De hecho, el sistema Gliese 581, presidido por una enana roja e integrado por cuatro o cinco planetas –los expertos aún debaten sobre ello– es el que cuenta con los mundos extrasolares con mayor IHP.
El optimismo de los astrobiólogos es contagioso. Muchos creen que con los telescopios espaciales que se lanzarán en los próximos años podremos afinar lo suficiente como para proporcionar un valor real a estos índices. Es más, quizá permitan detectar ciertos biomarcadores, como la presencia de clorofila, en la atmósfera de los exoplanetas. Es posible que en pocas décadas se pueda confirmar la existencia de vida extraterrestre. El futuro nos dirá si tal optimismo estaba fundamentado o no.