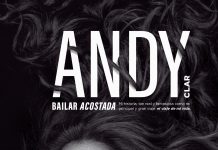Y la buena de mi novia me invitó a ver el partido más importante de mi vida en presencia de su familia. Veo los partidos importantes como si estuviera en la cancha. Grito, salto, comento, puteo, reclamo, gambeteo, sudo, relato, gesticulo, despejo los balones sueltos en el área propia, estiro la pierna para llegar con lo justo a las pelotas indecisas de la mitad de la cancha. En otras palabras: doy un espectáculo bochornoso para cualquiera que no entienda de este juego.
De manera que ver ese partido, EL partido del mundial, como figurita de estreno en la casa de mi novia me ponía en riesgo de convertir mi debut en despedida. El padre y el hermano de mi novia eran tenistas. Tenistas de estos que juegan todas las semanas. Aclaro que, por mi parte, no tengo ningún problema con los tenistas. El problema era tener que ver el partido más difícil de mi vida como hincha, al lado de dos tipos que veían fútbol nada más que en los mundiales.
Cuando llegué a lo de mi novia puse cara de muchacho bueno, atendí a las presentaciones, elogié los preparativos del asado: lo que se espera de todo novio recién presentado y bien nacido. Cuando nos sentamos a comer tuve un instante de incredulidad. Esa gente comía el asado como si no fuera a existir un mañana. Con la angustia que yo cargaba, no me entraba una arveja de canto. Pero el resto de los comensales les daba a las achuras, al vacío, a la tira, al vino y a la ensalada como si la vida fuese coser y cantar. “¿No comés, Eduardo? ¿No tenés hambre? Gaby nos dijo que el asado te gustaba mucho!”. Yo dije que sí, que no, que sí me gustaba, pero que me sentía ligeramente mareado, enfermo, indispuesto, indigestado, no sé, o todo junto. Y lo dije con sonrisa de estampa, como si también para mí la vida fuese nada más que ese mediodía gris, el postre y la sobremesa. Cada cinco minutos miraba la hora y calculaba: deben haber llegado al estadio Azteca; deben estar reconociendo el campo de juego; deben estar en la charla técnica.
Cuando se hizo la hora pregunté si podía poner la radio para escuchar el relato de Víctor Hugo. Me miraron como si fuese un visitante de Venus. “Mirá que por la tele lo relatan”, me explicaron los tenistas, con amplio espíritu pedagógico. ¿Qué responderles? Yo tenía mis razones para pedirlo. Uno: los relatores de radio me parecían mucho mejores que los de la tele. Dos: venía escuchando a Víctor Hugo desde el debut contra los coreanos, y no pensaba cambiar la cábala aunque explotase el mundo. Finalmente accedieron, tal vez por no llevarle la contra al loco recién llegado.
Muchos de ustedes habrán tenido la necesidad, alguna vez, de dar la imagen de un joven educado, centrado, simpático, cortés, amable, conversador y tranquilo. Ahora supongan que les hubiese tocado fingirse así durante el partido en que Argentina se jugaba, contra los ingleses, la chance de pasar a semifinales del Mundial de México. ¿Adquieren ustedes la dimensión de mi martirio?
El primer gol de Diego no lo grité. Ya dije que tenía puesta la radio con el relato de Víctor Hugo, que vio la mano de Dios como casi nadie, y lo dijo de inmediato. Por eso, mientras a mi alrededor todos gritaban y saltaban y festejaban, yo me limité a mirarlo a Maradona deseando que lo enfocaran al línea, o al árbitro, o a los dos, para asegurarme de que sí, de que lo habían cobrado. Cuando me convencí de que sí lo convalidaban, solté un par de gritos, pero no los alaridos desaforados que habría proferido en directo. Fueron un par de gritos civilizados, contenidos, gentiles, mesurados.
El primer gol de Diego no lo grité. Fueron un par de gritos civilizados, contenidos, gentiles, mesurados. Pero lo que vino después se me fue absolutamente de las manos. Cuando cuatro minutos más tarde Maradona recibió de Héctor Enrique un pase intrascendente, seis metros detrás del mediocampo, y encaró hacia el mejor gol de la historia, no pude menos que ponerme de pie, como hace uno cuando está en la cancha y siente que algo está por pasar. Sé que me mantuve en silencio los siguientes segundos, mientras Diego avanzaba por izquierda gambeteando ingleses. Sé que dejé de respirar cuando se tomó un instante para quedar de vuelta de zurdo, después del último enganche al dejar pagando a Shilton. Y después no sé más nada.
Mejor dicho, cuando recupero la consciencia, estoy colgado de los barrotes de una ventana, a un metro del suelo, con los pies sobre el alfeizar, gritando como un enajenado, insultando a los ingleses, deshaciéndome la garganta, descoyuntándome la mandíbula, desintegrándome las cuerdas vocales, que es el único modo de gritar un gol como ese.
Lo cierto es que terminé por darme cuenta del sitio en el que estaba. Aun sin darme vuelta sabía que, detrás, debían estar mi hipotético suegro, mi hipotética suegra y mi hipotético cuñado, preguntándose qué clase de salvaje pretendía convertirse en el novio oficial de su hija menor. Junté valor, solté los barrotes y me dejé caer al piso. Me levanté dispuesto a que me indicaran en qué dirección estaba la puerta.
Y sin embargo, nadie me estaba mirando. Todos, empezando por los tenistas, seguían con los ojos clavados en el televisor, mientras repetían una vez y otra vez ese gol imposible. Me acerqué al grupo, sacudiéndome el polvo de las rodillas y carraspeando para recuperar aunque fuera un hilo de voz. “¿Qué golazo, no?”. Comentaron. Dije que sí. Como quien no quiere la cosa, limpié como pude las marcas de mis zapatos en la ventana. Nadie mencionó -nadie había visto- mis acrobacias ni mis gritos ni mis insultos. Volví a mi sitio y seguí viendo el partido. Eso sí, después del gol de Lineker preferí salir a la vereda, porque sentía que si los ingleses empataban, después del baile que se habían comido, yo iba a romper el televisor contra la pared que estuviese más a mano, y ya no me salvaba nadie.
Yo le debo al Diego muchas cosas. La principal son esos goles a Inglaterra. Primero, por lo que esos goles fueron y seguirán siendo para los argentinos. Y segundo, porque sirvieron para dejar pasmados a los tenistas. De lo contrario, en una de esas, la familia de Gaby me repudiaba. Y yo no me casaba con ella, y no tenía los hijos que tengo. Menos mal que, gracias a Maradona, nadie me vio, a los gritos, trepado en la ventana.