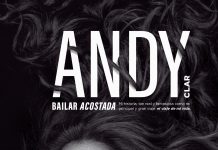Hace más de un siglo, el investigador estadounidense George M. Stratton ideó un artilugio que giraba su campo visual 180 grados, de forma que veía el mundo boca abajo y con derecha e izquierda invertidas. Stratton percibía los pies por encima de la cabeza y debía buscarlos cuando quería comprobar si podía andar sin tropezar. Las manos entraban y salían de su campo visual por arriba en lugar de por abajo.
Al principio, apenas podía comer por dificultades con la psicomotricidad, y le costaba reconocer sitios familiares. Pero a partir del segundo día, su cerebro comenzó a acostumbrarse. A los cinco, su forma habitual de hacer las cosas había cambiado radicalmente. De hecho, le costó quitarse el aparato cuando acabó el experimento. Esta fue una prueba pionera sobre los hábitos, esos automatismos tan difíciles de cambiar.
Una investigación de la Universidad Duke ha dado pistas sobre las razones biológicas de esta huella mental. Los ganglios basales de ratones a los que se habían inducido malos hábitos cambiaban. La ruta neuronal por la que viajaba la señal de activación disponía de más circuitos que la que interrumpía el hábito. Y, además, había un cambio en la velocidad de activación: aquella que correspondía con el hábito fijado se alertaba antes.